Día 06 – 30 de mayo. Antonio & Henry
Tras varias leguas atravesando el campo charro, me voy acercando a Salamanca. Hace unos días se instaló allí el cuartel general de Wellington y en torno a la ciudad se encuentran acampado gran parte de su ejército. Espero alcanzar por fin a la vanguardia y encontrar al 95º de la División Ligera, con quien me gustaría seguir el resto de la ofensiva.
Se comenta que el 26, cuando llegaron las primeras escuadras de caballería se toparon con algunos franceses que estaban evacuando la ciudad y hubo los primeros combates de esta campaña. Por ahora parece que ante el avance inglés se van retirando, pero todos creen que esa táctica no durará mucho y en algún momento se revolverán y presentarán batalla.
No muy lejos de la ciudad, el camino real tiene una densa circulación de carros, ganados y personas. No son todos, ni muchos menos militares. Son las gentes que siguen a todos los ejércitos en movimiento, algunos a sus órdenes, otros buscándose la vida por sus propios medios.
Según me acercaba he observado a cierta distancia a un paisano que, en fuerte contraste con los que seguían el camino, rebuscaba algo por las cunetas. Creyendo que sería el único que ya estaba instalado en el lugar y no un recién llegado, me he acercado a preguntar por el campamento de la Ligera.
—No lo sé, Señor. Acabo de llegar con mi amo.
En la mano llevaba un cesto de castaño con varias plantas. En ese mismo momento añadía al montoncillo unos hinojos.
—¿Estás recogiendo hierbas medicinales?
—No, no, —dijo con una amplia sonrisa.
—Mi amo es médico, es oficial en un destacamento sanitario. Yo soy su cocinero y recojo solamente especias para la cena.
Tenía un acento poco habitual para mí.
—¿Eres portugués?
—Sí, de Coimbra. Allá me encontró mi amo, el capitán Henry. Le puedo llevar donde él. Seguramente sabrá donde acampa la División Ligera.
Las tiendas del destacamento sanitario estaban a orillas del Tormes, a una milla de Salamanca. En medio de un pequeño grupo, sentado en el suelo y sobre cajas se encontraba un joven, de no más de 22 o 23 años, con su uniforme rojo impecable, hablando a ese pequeño auditorio, formado por soldados y alféreces aún más jóvenes. Le escuchaban con atención, un poco de admiración y un semblante de cierta preocupación. Por lo nuevo de sus uniformes debía tratarse de algunos de los Me paré a cierta distancia y pude entender que estos eran refuerzos recién llegados. Me paré a cierta distancia y pude entender que el cirujano les contaba su bautismo de fuego, que al parecer había tenido lugar el año anterior en el asalto de Badajoz.

El asalto de Badajoz- R.C.Woodwille
—…llegué al puente sobre el Guadiana en tres cuartos de hora, pero mi sorpresa fue grande. En vez de encontrar todo tranquilo tras el combate, y a todos ocupados en atender a los heridos y en hacer los preparativos para enterrar a los muertos, como yo había esperado, vi una escena de la más espantosa embriaguez, violencia y confusión. Grupos de hombres ebrios, liberados de toda disciplina y restricción, e impelidos por sus propias malas pasiones, deambulaban y se tambaleaban; disparaban contra las ventanas, abrían las puertas descargando sus mosquetes contra las cerraduras, saqueando y disparando a cualquier persona que se les opusiera, violando y cometiendo todos los excesos horribles y, a veces, atacándose ente sí…
No me había repuesto de mi impresión del relato de anteayer , cuando volvía a encontrarme con los horrores de la guerra. Pensé en alejarme y buscar a otro que me informara. Pero en ese momento el oficial me miró, haciendo un leve gesto de extrañeza, quizás de desprecio por mi rara vestimenta, nada marcial, y decidí quedarme. Al fin y al cabo era un testigo directo de lo que pasó y podría aprender algo.
—¿Quienes fueron?— preguntó uno de los oyentes más jóvenes, haciendo que el sanitario se volviera a dirigir al grupo
—Había muchos portugueses, pero la mayoría eran soldados ingleses; y entre estos, sobresalían los de dos regimientos de la tercera división, pero no diré sus números.
Los soldados se movían incómodamente. En esa batalla participó el regimiento que espero alcanzar, el 95º de rifles, que había tenido muchísimas bajas, algunos decían que hasta un 40% de la fuerza de combate. Seguramente algunos de los oyentes venían a reemplazarlos y escuchaban con una mezcla de orgullo de cuerpo y de temor por lo que les pudiera acontecer. El orador prosiguió su relato.

Wellington inspecciona tras el asalto de Badajoz. R.C._Woodville
—Me encaminé en medio de un confuso y peligroso tiroteo hacia la puerta de Talavera donde estaba la brecha principal del asalto. Allí, de hecho, había una escena terrible. En un espantoso montón yacían mil quinientos soldados británicos, muertos, pero aún tibios, y entremezclados con algunos aún vivos, pero tan desesperadamente heridos que no podían salir de él. Yacían rígidos, con sus cuerpos sangrientos, apilados unos sobre otros, envueltos, entrelazados, aplastados, quemados y ennegrecidos. Una horrible y enorme masa de carnicería, mientras los oblicuos rayos de sol de la mañana, irradiando débilmente esta colina de muertos, me parecían pálidos y lúgubres como durante un eclipse.
Se notaba la inquietud de los oyentes. Me impresionaba el estilo de la descripción, capaz a la vez de impresionar a las futuras víctimas de los combates y de realzar el valor del orador. A mí me preocupaba particularmente que en el camino que seguía el ejército se interponían muchas fortalezas amuralladas, Burgos, Pancorbo, San Sebastián, Jaca o Pamplona. ¿Lograrán librarse de asedios o serán escenario de sangrientas tragedias?
—Me uní a algunos de los oficiales médicos que estaban atendiendo los casos más urgentes y estuve amputando miembros destrozados por balas, desde la mañana y hasta el siguiente amanecer; luego, comiendo apresuradamente una galleta, parcialmente ennegrecida con pólvora y tomando un sorbo de vino de la cantimplora de madera de un soldado, regresé a mi cargo en Campo Mayor.
Las campanas seguían repicando alegremente a intervalos, y todo el mundo estaba regocijándose, ¡regocijándose! después de lo que acababa de presenciar! ¡Después del terrible sacrificio de dos mil de las mejores y más valientes tropas del mundo! ¡Después de que la pila compactada de sangre todavía esté fresca en mi ojo! ¡Después de los lastimosos significados y las agonizantes exclamaciones que aún torturan mi oído! ¡Alegría después de todo esto!
Habiendo creado este clímax, hizo además de callarse, pero los soldados le pedían que prosiguiera su relato. Así que añadió algo que fuera más reconfortante y pedagógico para los jóvenes soldados.
—Al día siguiente, cuando habíamos avanzado cerca de una legua, vimos a lo lejos que se acercaba una gran multitud. Era la guarnición francesa de Badajoz, en número de unos tres mil quinientos prisioneros, en camino a embarcarse para Inglaterra. Como, supongo, sería el caso con cualquier otra tropa en circunstancias similares, había una diferencia llamativa en la apariencia y el porte de los veteranos de los soldados jóvenes. Los primeros tenían una mirada audaz y segura de sí misma, que decía: «N’importe—c’est la fortune de guerre—notre temps viendra». Los pobres jóvenes reclutas, por el contrario, parecían completamente abatidos; sus miradas furtivas, tímidas, delataban el temor de descubrir a su alrededor un arma cargada o un cuchillo en mano de algún habitante del país.
Dicho esto se alejó hacia una tienda y Antonio y yo fuimos tras él. Nos presentamos, él Walter Henry, irlandés de Donegal, médico, deportista y escritor. mi presentación fue más complicada; dije algo así como corresponsal de guerra de una lejana época. No hubo preguntas, solo una invitación para visitar esa misma tarde la ciudad.
Con un grupo de oficiales fuimos de visita «cultural». Al volver, Henry me mostró sus anotaciones: «Salamanca presenta la apariencia de un lugar antiguo muy venerable, solazándose entre magníficas ruinas, por la consideración de su antigua grandeza. La gran Plaza, considerada la mejor de España, es ciertamente soberbia; y la catedral es un noble edificio gótico, conservando aún, dos o tres murillos que, habiendo sido escondidos, escaparon a la rapacidad francesa. Esta ciudad ha sufrido terriblemente durante la presente guerra; porque ha estado casi todo el tiempo desde 1809, en posesión del enemigo. Se nos mostraron largas masas de ruinas, restos de calles destruidas por Regnier, en las proximidades de los conventos fortificados».
Pero a pesar de mi deseo de ver a Wellington, no fue posible. Había partido el día anterior hacia Miranda do Douro para coordinarse con el ala izquierda y el ejército español de Galicia. Eso explicaba que las divisiones se hubieran detenido en Salamanca para no adelantarse excesivamente. Ya empezaba a desesperar que algún día pudiera encontrarle.
Finalmente me dijo que no sabía donde estaba el 95º regimiento de rifles. Posiblemente con el resto de la División en Aldeanueva de Figueroa, a unos 25 km al noroeste de Salamanca. ¡Por fin, una etapa más y los alcanzaré!
—Siendo español te recomiendo que preguntes por el capitán Harry Smith. Su esposa es un española que protegió durante el saqueo de Badajoz. Estará con el en el campamento y te podrá contar su historia.
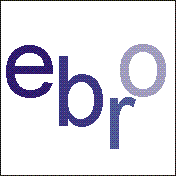
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!